Paradoja de la deuda externa
Con su habitual eficacia, la ONU ha sido incapaz de encontrar los expedientes de 6.400 millones de dólares depositados en bancos iraquíes por EE.UU. a lo largo del 2003 y hasta primeros del 2005, destinados a la reconstrucción del país. Lo cual significa que casi la mitad del dinero que el gobierno de Estados Unidos desembolsó para la reconstrucción de Irak a partir de 1994 se encuentra en paradero desconocido. Si esto ha ocurrido bajo la supervisión de la Autoridad Provisional de la Coalición, no hace falta mucha imaginación para saber dónde ha ido a parar desde los años ochenta buena parte de los 1,53 billones de dólares que los países pobres adeudan hoy a los ricos.
¿Se ha parado alguien a pensar que los bancos de los países desarrollados tienen en su poder depósitos públicos y privados de los países pobres por valor de 620.000 millones de dólares? ¿O, dicho de otra forma, que gobiernos y particulares de los países en desarrollo tienen guardado en los bancos de los países industrializados casi la mitad del importe de su deuda externa? Esta situación sólo aparentemente paradójica se produce porque en lugar de invertir los capitales en el aparato productivo de sus países, los ricos de los países pobres depositan el dinero recibido por préstamos o el acumulado por los salarios bajos, plusvalías o venta de materias primas, en los bancos de los países ricos. De este modo, los países industrializados se aseguran de que el dinero de la ayuda al Tercer Mundo vuelva a ellos.
Cuando los ministros de Finanzas de los ocho países más ricos del mundo expresan su disposición a cancelar la totalidad de la deuda externa de los 18 países más pobres, todos ellos africanos, excepto Bolivia, Honduras y Nicaragua –casi 37.000 millones de euros–, todos nos ponemos muy contentos por un gesto que puede contribuir a la paz y la armonía entre los pueblos y a erradicar la pobreza. Pero olvidamos que, con esa acción simplemente bienintencionada, estamos contribuyendo también a fomentar la mala gestión política y el desvío de fondos públicos a manos particulares.
El mayor problema de África, Asia y América del Sur no son las catástrofes naturales, ni las enfermedades, ni los conflictos armados, sino la corrupción, que involucra a todos los demás problemas. De poco sirve cancelar la deuda externa en países que no realizan ningún esfuerzo por combatir la corrupción política y económica, ni se sienten obligados a invertir ese dinero en el fomento de servicios sanitarios, educativos e infraestructura, mejorar la trasparencia fiscal o asegurar una estabilidad económica dentro de sus fronteras, ni por ayudar lo más mínimo a su gente. O si por el otro lado, tampoco se realiza el esfuerzo de estudiar caso por caso cada situación, ni de garantizar procesos claros y transparentes, adoptar medidas de protección si fueran necesarias o ciertas tarifas, como condición previa para poder obtener préstamos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, ni se atienden las alternativas a la globalización neoliberal que puedan originarse en el seno de los propios países pobres.
Porque, en primer lugar, podemos preguntarnos qué derecho tienen los países subdesarrollados sobre nuestro dinero, si tenemos en cuenta que el endeudamiento es consecuencia directa de la mala gestión política de sus gobernantes y, sobre todo, hasta qué punto con la ayuda al Tercer Mundo y con la cancelación de la deuda son los pobres de los países ricos quienes subvencionan a los ricos de los países pobres.
El objetivo de la cooperación internacional no es acabar con la pobreza a medio o largo plazo, sino crear una estructura mundial que permita a los países ricos mantener su hegemonía, porque ni los grandes productores económicos pueden desequilibrar el mercado sin propiciar elementos graves para su propia crisis económica, ni los países del Tercer Mundo están en condiciones de satisfacer las deudas contraídas en ese mercado.
También debemos preguntarnos si África pasa hambre porque dejó de cultivar lo que necesitaba para comer y se introdujo la lógica mercantil en el tejido social de la población, con lo cual pasó a dedicar todos sus recursos al desarrollo de los cultivos comerciales que interesaban a Europa y EE.UU. A cambio en estos países se siguen organizando conciertos solidarios y galas benéficas que sólo contribuyen a agravar el problema de la falsa ayuda, compensar con sobras y excedentes de producción y limpiar la conciencia de la gente. En este caso, la solidaridad sólo supondría una forma de narcisismo colectivo, del tipo “ponga un pobre en su mesa”, o también “si ayudo a los que pasan hambre, señal de que soy una buena persona”.
Si uno de los peores males de los países en vías de desarrollo es la corrupción de sus gobernantes, resulta terrible que el modelo alternativo primero y más cercano al que puedan acogerse sea la propia cooperación internacional corrupta, tanto oficial como no gubernamental, con su burocracia hipócrita, indiferente o mezquina, que funciona como generadora de más años de subdesarrollo a través de la herramienta supuestamente creada para salir de la miseria.
Perdonar la deuda externa a los países pobres entra así dentro de lo que podríamos llamar explotación política de la caridad. Del mismo modo que cuando alguien da limosna lo que hace no es repartir la riqueza, sino administrar la pobreza, los gobiernos y multinacionales de los países ricos no pretenden acabar con la miseria, sólo rentabilizarla. Una vez perdonada esa deuda, el abismo entre ricos y pobres seguirá aumentando. Y no porque la caridad en sí tenga nada de malo, lo malo es creer que así se puede acabar con la pobreza.









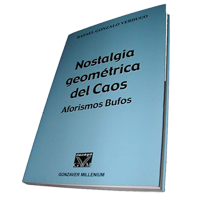
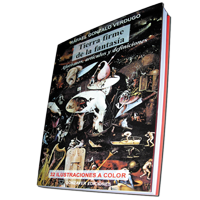

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!